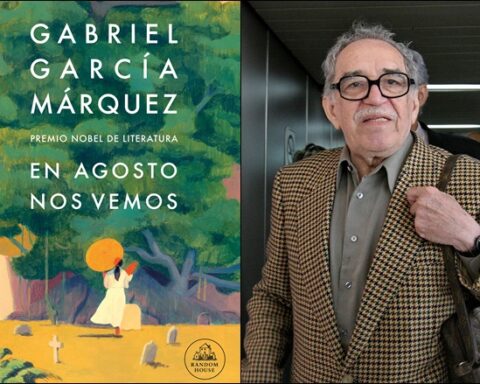Andrea Abreu (Tenerife, 1995) ha sido becaria, camarera, dependienta de una famosa marca de lencería, periodista y, ahora, también es la nueva autora revelación de los últimos dos años. Nació en lo alto de un pequeño pueblo del norte de Tenerife, a las faldas del Teide, entre gatos y flores de bruja. Estudió periodismo en la Universidad de La Laguna (ULL) y, en 2017, se mudó a Madrid. En 2019 fue ganadora del XXXI Premio Ana María Matute de narrativa de mujeres, pero no fue hasta 2020 cuando publicó su primera novela, Panza de burro, mientras, paralelamente, trataba de ser becaria, camarera, dependienta de una famosa marca de lencería y periodista.
Panza de burro nace del proyecto impulsado desde Editorial Barrett (Sevilla), Editor/a por un libro, y del ojo aguileño de la periodista, y editora del libro en cuestión, Sabina Urraca, que fue capaz de inyectar en nuestras estanterías 50.000 ejemplares (16 ediciones) de esta historia de amistad cristalina sin más mecanismo publicitario que el boca oreja. Asimismo, es digno de admirar cómo, aun siendo una autora novel y sin atender a las correcciones ortográficas más básicas, Abreu ha logrado hacer de Panza de burro un libro de los que arañan los ojos.
Esta historia, fragmentada en diferentes relatos individuales, habla de los entresijos de la amistad más férrea entre dos niñas, de sus primeras veces, de la fatalidad de los márgenes en los que se desenvuelven ajenas a todo, de la inocencia a punto de desprenderse y de una tragedia que se abre camino en un humilde barrio tinerfeño. Una breve novela que, con apenas 200 páginas, reúne las cualidades suficientes para poder convertirse en el hito literario de estos últimos años que dieron comienzo con el estallido de la pandemia.
Abreu dibuja una representación perfecta del escenario: un marginal barrio de algún pueblo al norte de la innombrada isla canaria —Tenerife, presumiblemente por la constante alusión que se hace del “vulcán”—, entre cielos entoldados por la bruma y la calima que se confunden con el mar. Y es digno de mención el modo en que lo hace, valiéndose de un lenguaje que escapa de toda norma, oral y visual hasta la extenuación (“sevená”, “usté”, “ajogar”).
La protagonista en cuestión observa todo lo que transcurre durante las vacaciones de verano desde la perspectiva insegura, inocente e ingenua de la infancia, pero, al mismo tiempo, con ese atisbo de picardía y curiosidad que se comienza a experimentar en la preadolescencia. Esta fiel y precoz narradora no tiene nombre, porque no es ella lo que importa, sino sus experiencias e interacciones a lo largo de la historia con el entorno y el resto de personajes. Tan solo Isora, su inseparable amiga —más madura, descarada y deslenguada—, se refiere a ella como “Shit”.
Ambas son traviesas, auténticas, procaces y se muestran indiferentes al mundo real, pues tan solo conocen el suyo: ese barrio tinerfeño en el que se están —aún— criando. Y van a ser ellas, precisamente, las encargadas de trasladar al imaginario colectivo el contexto sociocultural de una época (2004 o 2005 aproximadamente) y las alejadas costumbres de su vecindad norteña —con casas “a medio terminar”, “abrutada” y gris— de las del Sur.
La brillantez de Andrea Abreu se hace eco desde el comienzo, con un arranque que te arrastra al centro de las vidas de la protagonista y de Isora, y de todas esas ajadas mujeres que son el motor del barrio y de sus vidas, tratando de salvar las figuras de unos padres ausentes la mayor parte del tiempo. Pero Andreu va más allá. Bucea en las profundidades de una realidad común para todos, pero no visible para muchos, y trata diversas problemáticas sociales como la imperante misoginia, el acoso escolar, los abusos sexuales y una carencia absoluta de control u orden por parte de las autoridades del pueblo. Todo ello, de manera sutil y discreta, tan solo insinuando.
Un bagaje de valor similar podemos encontrar en obras anteriores como El Camino (1959), de Miguel Delibes, o Momo (1973), de Michael Ende. No obstante, el gran hallazgo aquí es, sin duda, el sin par trabajo que Abreu hace con el lenguaje, con el que parece disfrutar estrellándose contra todo lo que no se debe hacer y desafiando a la RAE con un castellano en el que tienen cabida desde neologismos y préstamos directos del inglés (“foquin bitch”) hasta voces canarias que impregnan las páginas con el más puro acento norteño, siempre en esos márgenes que se evidencian con el constante “fisquito” (un poquito) para todo. Un estilo ligero, cálido, vibrante, fresco y, sobre todo, renovador el que retrata la complicada realidad social de aquel momento, de contratos basura, pluriempleo, desigualdad de clases, turismo masificado y una temprana delincuencia que comienza a despuntar, todo ello anticipando, justamente, la crisis de 2008.
Y es que Panza de burro es una primera novela emocionante, realista, cercana, tanto en tiempo como en situaciones —la “guenboi”, Pasión de gavilanes, los Pokémon, las clases de informática—, con las que cualquiera que forme parte de esa Generación Z puede sentirse identificado, al menos, en uno de sus capítulos. Situaciones hilarantes e incómodas, tratadas desde la mirada de la inocencia, en las que Abreu nos obliga a mirar y a cuestionar.
Por lo tanto, se puede decir que, en contra de lo que muchos piensan, esta joven de 26 años ha conseguido, con dosis de ingenio y evidente rebeldía, confeccionar un suspicaz discurso social, que roza la autobiografía, y alguna que otra imagen que escuece y remueve conciencias, pero sin llegar a tomar partido en ellas. Hacía mucho que una novela tan atípica, tan poco —o nada— comercial, alcanzaba la altura que Panza de burro ha alcanzado. La de colarse sin permiso en la mente del lector.