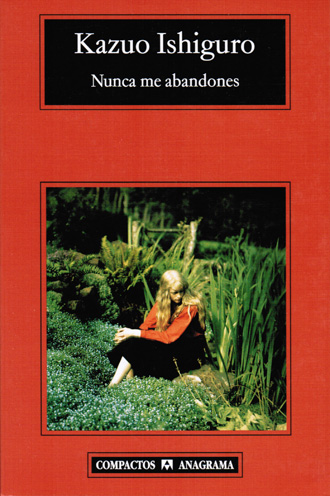Mr. Stevens agarra su libro con fuerza y lo aprieta contra su pecho. Mrs. Kenton, mientras, se acerca a él. Lo hace despacio, osada como nunca. Lentamente despega, uno a uno, los dedos del mayordomo del volumen que protegen. Él, desconcertado, abrumado por las circunstancias, titubea un instante. Al final, cuando se da cuenta de que corre el peligro de verse superado por la situación, ordena a Mrs. Kenton que abandone inmediatamente su cuarto. La expulsa para siempre de su intimidad, si es que alguna vez llegó a dejarla entrar.
Kazuo Ishiguro acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. A toda esa parafernalia siempre la rodea una inevitable sensación de grandiosidad. Uno tiende a pensar, quizá no tan desencaminado, que un autor que alcanza tal cota en su carrera debe, por fuerza mayor, poseer una torrencial fuerza narrativa. Un poder de atracción magnánimo, reservado a aquellos escritores que ya nacen flotando. Gente como Julio Cortázar, como Franz Kafka, como Scott Fitzgerald, como Jorge Luis Borges. Cuatro autores que, por supuesto, nunca ganaron el Nobel de Literatura.
Ishiguro nació en Japón pero es británico en todos los sentidos desde los seis años. Tan británico como uno puede llegar a ser. Tan británico como para haber escrito Los restos del día. En él no hay rastro alguno de esa grandilocuencia literaria, de las acrobacias lingüísticas de Cortázar, del romanticismo desconsolado de Kafka, de la ferocidad narrativa de Fitzgerald, de la magia simbólica de Borges. Ishiguro está vacío de todo eso. Él habla de la tierra, de lo palpable, de lo preconcebido. Quizá por eso uno no deja de sorprenderse cuando, mientras Mr. Stevens impide a Mrs. Kenton descubrir la identidad de su libro misterioso, siente que está leyendo a otro autor. A cualquier otro. Desde luego, no a alguien tan austero como Kazuo Ishiguro. En ese punto, uno ya está enroscado en la red del escritor japonés. O del escritor británico. Qué más da.
El juego de Ishiguro es un juego de tibios rayos de luz que atraviesan cortinas de seda. Es el juego de la sugestión. Y así, mientras aparentemente articula una sobria novela de época sobre la servidumbre, el lector acaba recibiendo la impresión de estar leyendo el retrato de una generación que se reprime a sí misma. De una generación, la del propio escritor, autosometida a la idea de que la impermeabilidad emocional es lo único que puede hacer fuertes a las naciones y, por ende, a los humanos.
De este modo, lo importante en la literatura de Kazuo Ishiguro no es el lenguaje en sí, sino su rastro. Los restos que va dejando atrás. Esas pinceladas que son brochazos silenciosos y elegantes, como una hermosa vajilla de plata cuyo brillo es, a todas luces, incomparable. Los restos del día es una novela plagada de luz, de largas y pulcras descripciones y elevadas reflexiones acerca de conceptos tan sobrios como la dignidad. Sin embargo, su grandeza está en sus sombras. En lo que no dice o, más bien, en lo que deja voluntariamente de decir.
El cine, un lenguaje que respira
Dadas las circunstancias, uno podría pensar que un material de ese tipo es, indefectiblemente, carne de ser trasladado a un lenguaje tan sugestivo como lo es el audiovisual. Lo mismo debió pensar James Ivory, ese director norteamericano que, al igual que Ishiguro, tampoco podría haber sido más británico. Después de exprimir con vehemencia la obra de E.M. Forster -llevó al cine Una habitación con vistas, Maurice y Regreso a Howards End-, Ivory se agarró a la obra de Ishiguro, la pobló con un reparto coronado por Anthony Hopkins y Emma Thompson, y la dotó de color.
En el cine, la obra se tradujo al español con ese mucho menos gráfico Lo que queda del día. Pese a todo, su arrollador poder sugestivo sigue quedándose en los restos que deja atrás. En la escasa luz que, durante décadas, ilumina el atardecer de los días de Mr. Stevens y Mrs. Kenton en el suntuoso Darlington Hall.
En imágenes, Emma Thompson se aproxima despacio a Anthony Hopkins, quien, con la mirada apagada, se recoge en sí mismo, apretando su libro contra su pecho. La escena se oscurece, apenas iluminada por una tenue luz naranja, luz nocturna. Mientras ella trata de separar los dedos de él de su novela, alza ligeramente la cabeza, desafiante, mirándolo a los ojos, en silencio. Se trata de un instante único. Basta el gesto, basta la mirada, para que el espectador entienda que Ivory, que Ishiguro, quiere contar la historia de un amor que nace y muere protegiéndose de sí mismo. Alzado en su plateada y pulcra construcción lingüística, Ishiguro, que nunca es lo que parece, nace y muere escondido. Nace y muere en lo que deja atrás. En los restos del lenguaje.